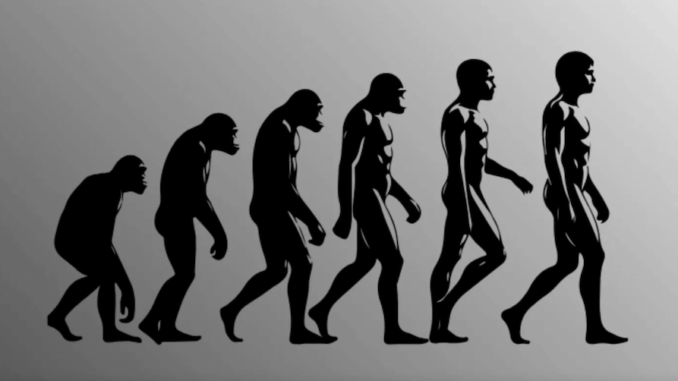
Guayaquil, Ecuador
No es difícil imaginar de dónde nace el respeto por nuestros derechos individuales. Después de todo, no existe tribu o coalición que no tenga alguna regla relacionada con el respeto —aunque sea condicionado— a la vida, la libertad y la propiedad de sus miembros plenos. Algo que tiene todo el sentido del mundo si tomamos en cuenta que, en nuestra historia evolutiva, cualquier tribu que hubiera experimentado con la abolición de alguno de esos derechos fundamentales probablemente habría dejado muy poca descendencia… si es que llegó a dejar alguna. Al final del día, la presión evolutiva debió llevarnos a la sensata conclusión de que era mejor respetarlos.
Más difícil resulta vislumbrar qué nos impulsó a respetar esos mismos derechos entre tribus. En un contexto de recursos escasos, lo que naturalmente nos importa más es asegurar la supervivencia de nuestros parientes, ya sean biológicos o culturales. Tal vez, en nuestros inicios, esto no era tan marcado: el mundo era inmenso y nosotros muy pocos, por lo que el conflicto podía resolverse de forma sencilla, alejándonos unos de otros. ¿Quizás por eso migramos tanto en nuestros primeros días y existe evidencia de nuestra presencia en prácticamente todos los confines del planeta? Puede ser.
Pero luego “el mundo” comenzó a quedarnos chico y nosotros a ser cada vez más. Huir empezaba a dejar de ser una opción, y esto, inevitablemente, generó conflictos. ¿Cómo los resolvimos?
La teoría de Hans-Hermann Hoppe, en Progreso y declive, creo que nos brinda una respuesta: empezamos a crear un mundo cada vez más abundante. Pensemos en ello por un momento: si nos hubiéramos quedado con el mundo “dado”, jamás habríamos podido salir de la tragedia de los comunes, de ese juego de suma cero en el que lo que tú consumes ya no lo puedo consumir yo y, sin embargo, tanto tú como yo necesitamos consumir para sobrevivir. El problema se volvía mucho más complejo cuando añadíamos a nuestra familia y a nuestros parientes. En ese contexto, que todos viviéramos en guerras constantes habría sido inevitable.
Sin embargo, pronto comprendimos que no teníamos por qué conformarnos con ese mundo; que, de cierta manera, podíamos comenzar a crear uno propio. Pero cuidado: cuando digo “nuestro propio mundo” no me refiero a un mundo homogéneo diseñado por alguna superestructura, sino a un mundo heterogéneo forjado por la iniciativa empresarial de los seres humanos de aquellos días. Solo eso podía ofrecernos un segundo incentivo —además de la abundancia— para traer paz: la especialización.
La especialización tiene un primer beneficio bastante intuitivo: nos volvemos buenos en lo que hacemos, o al menos mejores que en las cosas que no hacemos, y mejores que quienes nunca han hecho lo que nosotros hacemos. Si nunca he tocado el violín, no puedo esperar ser un buen violinista, ni ser mejor que alguien que practica constantemente dicho instrumento; esa persona, sin duda, será mejor que yo en ello.
Nota al margen: hay productos y servicios que hoy damos por sentados, porque la costumbre nos impide valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos. Sin embargo, si nos dejaran varados en medio de una isla, muy pocos sabríamos qué hacer para sobrevivir… y seguramente la gran mayoría no lo lograría.
Esta habilidad, más o menos exclusiva, que desarrollamos gracias a la especialización es lo que en economía suele llamarse productividad. Y un crecimiento de la productividad superior a nuestra capacidad de consumo es lo que nos permite generar excedentes. Estos excedentes —que además no los tiene cualquiera— nos brindan un tercer incentivo: la oportunidad de comerciar.
Si yo tengo únicamente una enorme plantación de trigo y tú también, no hay incentivo para el intercambio. Este solo podría darse si yo tengo una plantación de trigo, tú una de tomates, y ambos deseamos lo que el otro produce. Como mínimo, debemos poseer cosas diferentes; además, a cada uno le tiene que sobrar lo que tiene. Si contamos solo con lo justo para sobrevivir, lo atesoraremos con más celo y las oportunidades de comerciar se reducirán. Por ello, y a pesar de lo que sostienen los delirios de ciertos intelectuales, en una absoluta igualdad material no puede existir intercambio… ni cooperación.
Claro, al principio estos excedentes —y aún hoy queda algo de eso— pudieron haber promovido el saqueo, la conquista y la explotación (la verdadera, no la que se inventaron los marxistas). En la estrategia humana, existen básicamente dos maneras de sobrevivir: aportando valor o parasitando. De hecho, toda tribu suele tener normas contra los parásitos, que en términos técnicos se denominan polizones o free riders. Parasitar siempre es una opción, y los excedentes que produce alguien se convierten en un botín muy apetecible.
Sin embargo, al igual que las presiones evolutivas que nos llevaron a respetar los derechos fundamentales dentro de nuestra tribu, eventualmente descubrimos que era igual de conveniente respetarlos entre tribus. ¿Qué pasa si matamos al campesino de un pueblo? Que nos quedamos sin productos agrícolas, y reemplazar ese conocimiento resulta muy costoso: aunque quedaran sus bienes, no sabríamos qué hacer con ellos. ¿Qué pasa si lo saqueamos hasta niveles insoportables? Que huirá de la zona, llevándose sus conocimientos. ¿Qué pasa si intentamos esclavizarlo? Hará lo mínimo para contentar a su captor, pero no todo lo que sería capaz de hacer si fuera un hombre libre… o escapará, con las mismas consecuencias del ejemplo anterior.
En definitiva, con el tiempo comprendimos que la mejor estrategia era el laissez faire —dejar hacer— y, de esa manera, aprovechar todos los beneficios que surgen cuando cada uno se dedica a lo que quiere. Esto genera mayor productividad y, con ella, mayor abundancia, para luego cooperar libremente.

Nuestra historia evolutiva nos ha dado la fórmula para la prosperidad: el respeto por la vida, la propiedad y la libertad. No la reinventemos, no la forcemos, no la traicionemos. Si la seguimos, tendremos abundancia y paz; si la ignoramos, solo quedará escasez y conflicto.
